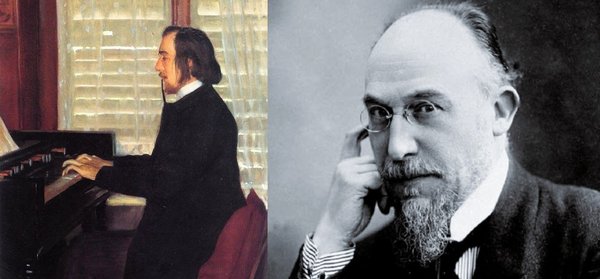Por
Mariela Rodríguez Joa y Moraima Betancourt Revilla, especialistas en
arte de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba
En
el panorama de las artes visuales cubanas de todas las épocas, existen
artistas extranjeros que en su paso por la Isla o desde su permanencia
en ella, han captado para la posteridad imágenes rurales y urbanas de
determinados sitios históricos o parajes pintorescos. Estas recreaciones
artísticas, producidas en los siglos precedentes, fueron una práctica
sistemática en aquellos artífices impactados por la luminosidad y
transparencia del entorno cubano, descubierta como una novedad que
animaba una pluma para el dibujo o un pincel de paleta amplia, diestros
en adueñarse de los encantos del terruño. Algunas de estas piezas, hoy
día, se hallan en museos formando parte del patrimonio cultural del
país.
Otra expresión que caracteriza a las artes visuales desde
una óptica foránea es la difundida manifestación de la fotografía, que
le ha permitido a los creadores ampliar el diapasón en asuntos y
motivos; así lo aseveran excelentes instantáneas, cada vez más presentes
en galerías y espacios expositivos como resultado del quehacer
fotográfico de una buena parte de los artistas profesionales y
aficionados que nos visitan y retornan, para entregarnos la visión que
tienen del universo mágico que conforma la vida del cubano desde
diversos puntos de vista.
Dentro de todo el conglomerado de
artistas extranjeros que han incursionado desde o para la Isla, no faltó
quien recreara el retrato como género, privilegiado por la
representación de relevantes personajes del contexto político e
histórico cubano, además de los que, por voluntad propia, se hicieron
retratar a modo de perpetuar su imagen en el ámbito familiar y social de
su época, entre otras motivaciones.
La realización del presente
estudio se enmarca en el enunciado anterior donde se resalta el retrato
de corte histórico de una figura de connotada trascendencia para el
triunfo de la Revolución Cubana de 1959 y su posterior desarrollo. La
obra, realizada por el destacado pintor David Alfaro Siqueiros, nos
permite acercarnos a un tema poco conocido dentro y fuera del país; así
como dignificar a través de este artículo la impronta del creador y
ponderar la importancia que reviste para el patrimonio artístico y
cultural la existencia de un Siqueiros en Santiago de Cuba.
David
Alfaro Siqueiros (1) es una de las figuras máximas, junto a Diego Rivera
y José Clemente Orozco, del muralismo mexicano, movimiento artístico
tributario de una sólida estética y de una retórica declamatoria que le
exigía su radicalismo político; la pintura de Siqueiros aunó la
tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el
expresionismo, aprehendidos en su decursar por el arte europeo.
Para
Siqueiros, socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran
conceptos íntimamente relacionados. Estaba convencido de que la
naturaleza revolucionaria del arte no dependía tan sólo del contenido de
sus imágenes, sino de la creación de un equivalente estético y
tecnológico en consonancia con los contenidos; toda su vida artística
estuvo presidida por la voluntad de crear una pintura mural experimental
e innovadora. (2)
Su anhelo por lograr la armonía entre las
técnicas pictóricas y la contemporaneidad tecnológica le llevó a crear
en 1936 un Taller Experimental en Nueva York. Las prácticas del taller
buscaban integrar la arquitectura, la pintura y la escultura con los
métodos y materiales ofrecidos por la industria. Allí se experimentaba
con lo que Siqueiros denominaba «el accidente pictórico», la práctica de
la improvisación mediante técnicas como el goteo de pintura y las
texturas con arena. (3)
La pasión y el vigor creador son
características esenciales en obras de un estilo particular e
internacionalmente reconocido, donde se mezclan los valores plásticos
del arte prehispánico, colonial y vanguardista. Esta combinación de
elementos neoclásicos y tendencias contemporáneas se imbrican dentro del
referente figurativo de fuerte neorrealismo pictórico que lo distingue,
junto al interés por relacionar la esencia formal y la captura del
movimiento vital que se traduce en el efecto ambiental y el valor
monumental de sus piezas, que según el caso, recrean imágenes de
escenarios naturales agrestes, fantásticos paisajes y asombrosos
retratos. La integración de todas las artes fue un propósito que anheló a
lo largo de toda su vida; se hizo realidad con el proyecto que ocupó
sus últimos años, el Polyforum Cultural Siqueiros (1967-1971, Ciudad de
México). (4)
Siqueiros en Cuba en la década de los 60
Un
incansable luchador como Siqueiros acudió a la Isla, a principios de
1960, convocado por las nuevas circunstancias; el triunfo de la
Revolución Cubana trajo consigo profundos cambios en las estructuras
sociales y culturales del país que favorecieron la presencia de
prestigiosos artistas e intelectuales. De esta manera, la participación
del magnánimo muralista se concreta en diversas conferencias impartidas
en centros culturales y comenzó a dirigir la realización de dos murales
exteriores en el edificio que se construía para una Escuela Politécnica,
en la zona de Vento, en La Habana.
A
partir de los años 60, el arte cubano se vio emplazado por una
coyuntura histórica en la que el ideario siqueiriano cobraba vigencia.
Buena parte del repertorio plástico cubano de entonces, se nutría de
temas de la realidad cambiante de la Isla; era la época que se da en
llamar Poética de la Identidad, donde los artistas recrean el tema
patriótico, los héroes y mártires de las gestas libertarias, con cierto
sentido épico que contribuía a afianzar los valores de identidad
nacional, abordados con los presupuestos estéticos de las tendencias
artísticas contemporáneas que irrumpieron en Cuba como el Pop Art, el fotorrealismo, el expresionismo abstracto, entre otros estilos.
En 1964 la otrora Dirección de Artes Plásticas del Consejo Nacional de
Cultura, en el empeño por llevar el arte al pueblo, comenzó la
publicación de una serie de cuadernos sobre grandes artistas. La primera
figura seleccionada fue Siqueiros, en tanto se adecuaba perfectamente a
las necesidades de una época plena de proyectos, donde el artista
ocupaba un papel principal en el impulso de la cultura para todos. El
cuaderno incluyó 40 grabados y 4 documentos de la trayectoria política y
artística del muralista. De este año data el conocido poema de Nicolás
Guillén, publicado a principios de 1964, titulado “No olvides a
Siqueiros”, con lo que Cuba rendía homenaje al líder encarcelado en
México. (5)
Siqueiros vuelve a Cuba a principios de 1968, invitado
a participar en el Congreso Cultural de La Habana. Publicaciones de
toda la isla destacaron la presentación en el Museo Nacional de Bellas
Artes, de una ponencia que incluía la proyección de películas sobre dos
de sus obras monumentales: La Marcha de la Humanidad y Del Porfirismo a la Revolución,
resultando pequeña la sala para albergar al numeroso público;
paralelamente, se mostraba una exposición fotográfica de obras del gran
muralista en el vestíbulo de Bellas Artes. Una vez más, esta
paradigmática figura había logrado ganarse la admiración y respeto de
los creadores e intelectuales cubanos.
El pincel de Siqueiros recrea la imagen de Frank País García
Para
Siqueiros, la figura humana dentro del espacio pictórico se eleva en
pretexto y contenido de los temas que aborda para mostrar el sufrimiento
y los conflictos del hombre y la sociedad. En este sentido, una
importante lista de obras son los retratos históricos, así aparecen los
de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Benito Juárez,
Miguel Hidalgo, Abraham Lincoln, Simón Bolívar, José Martí, entre otros.
Su
inclinación plástica por las personalidades históricas refuerza el
símbolo y la esencia humanista de los revolucionarios. Con este
propósito llega la foto pasaporte de Frank País García a la galería de
retratos históricos de Siqueiros, quien entre muchos patriotas y héroes
cubanos escoge al intrépido insurgente del movimiento armado y de la
lucha clandestina en Santiago de Cuba.
El retrato pictórico del
mártir cubano Frank País García, creado por el muralista mexicano en su
viaje a la Isla en 1960, forma parte de la colección del Museo de la
Lucha Clandestina de la ciudad de Santiago de Cuba; (6) uno de los
sitios claves en la rememoración de la vida y muerte de Frank, jefe de
Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio, fuerza motriz del triunfo
de la Revolución Cubana.
Se sabe a ciencia cierta que Siqueiros no
conoció físicamente al legendario combatiente, pero supo de su mítica
impronta en la historia de Cuba. En su bregar revolucionario Frank
visitó en dos ocasiones el país del creador, con el fin de conocer
personalmente a Fidel, en primer lugar, y para recibir los últimos
detalles de la preparación del apoyo al desembarco del yate Granma. Esto
ocurrió en los meses de agosto y octubre, respectivamente, del año 1956
y siempre en la ciudad de Cuernavaca. Si se toma en cuenta la cultura
que poseía el joven Frank, bien pudo haber conocido la labor artística y
política de un hombre de la talla de Siqueiros, quien para esta fecha
era un hombre maduro y poseía un camino recorrido tanto en el mundo del
arte como en el de la acción.
En 1979, al conmemorarse el XXIII
aniversario del levantamiento del 30 de noviembre, el entonces Ministro
de las FAR, General de Ejército Raúl Castro Ruz, trajo el encargo del
Comandante en Jefe, Fidel Castro, de entregar a la dirección del Museo
el preciado objeto; el propio Raúl colocó el cuadro en el sitio que hoy
día ocupa dentro de la institución. Para la celebración de esta fecha se
ubicaron también las diez primeras tarjas, fundidas en bronce y traídas
desde México, en los sitios y viviendas que estuvieron vinculadas al
hecho revolucionario. (7)
La valiosa pieza refleja la imagen del
joven líder de la lucha clandestina, ultimado a balazos el 30 de julio
de 1957 en una calle de la urbe santiaguera por fuerzas del régimen
tiránico de Fulgencio Batista, e inmortaliza a quien, al ser asesinado a
los 22 años, dejó una estela inolvidable en la memoria nacional.
En
esta obra de caballete (acrílico/madera 85.5 X 70.5 cm), las manos
unidas y poderosas ubicadas en primer plano, se tornan pretextos
recurrentes de significados y metáforas alegóricas para reforzar el
sistema conceptual referente a la unidad del signo histórico: afirmación
popular de exigencias políticas revolucionarias, rebeldía de la
juventud contra los sistemas opresivos y el pasado-presente visto en
proyección de futuro bajo un compromiso ideológico.
El pincel del
artista se adueña de colores neutralizados que connotan la sobriedad de
los pigmentos, el aura de tristeza y el dramatismo que vigoriza el
realismo de la propuesta iconográfica. Dinámicas áreas de fuertes
emplastes delimitadas por una ligera aventura lineal, satisfacen su
recreación formal; mientras que la racionalidad de un dibujo
constructivista más abierto y libre a la sonoridad de un lenguaje sin
ataduras académicas, denota una estética enmarcada en el escorzo
expresivo y en laespiritualidad de lo monumental, de lo que él llamó
«arquitectura dinámica», basada en la construcción de composiciones en
perspectiva poliangular.
La existencia y conservación del retrato
de Frank País, nacido de las manos de David Alfaro Siqueiros, nutre de
un alto valor patrimonial el universo de las artes plásticas cubanas, al
resumir, en el hecho pictórico, la impronta de dos hombres que se
erigen símbolos glorificados de la historia política y cultural de
México y Cuba.
Notas
(1)
Siqueiros nace en la ciudad de Camargo, Chihuahua, en 1898. Estudia en
la Academia de San Carlos de Ciudad de México y en la Escuela al Aire
Libre de 1911 a 1913. Con apenas dieciséis años, se alistó en el
ejército constitucionalista para luchar por la Revolución. Si importante
fue la influencia del activismo revolucionario para su formación, no lo
fue menos la huella artística que dejaron los tres años que pasó en
Europa. Estas experiencias determinaron su pensamiento creador,
cristalizado en el manifiesto publicado en 1921en la revista Vida Americana,
en Barcelona, y con los primeros encargos pictóricos de José
Vasconcelos, destacado filósofo, educador y político mexicano, quien
impulsó una corriente crítica y de renovación ideológica-política.
Se
afilió al Partido Comunista de México y fue su decisiva participación
en la fundación del Sindicato de artistas y del periódico El Machete,
por lo que a partir de 1924 decide imbricar su trayectoria artística
con la militancia ideológica, lo que determinó el rumbo de su vida.
Entre otras acciones relevantes están: la manifestación del 1º de mayo
que provocó su exilio; la participación en la Guerra Civil Española, al
lado del ejército republicano; la colaboración en el asesinato de
Trotsky, lo que le valió ser desterrado a Chile y el presidio por
promover la «disolución social» en 1960.
(2) El mural que realizó en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (1939-1940, Ciudad de México) bajo el título Retrato de la burguesía,
recoge el aprendizaje obtenido tras las investigaciones efectuadas a lo
largo de toda la década del treinta, y constituye una de las obras
murales más significativas del siglo XX. Siqueiros eligió para el mural
la escalera principal del edificio.
(3) Los
chorreones y salpicaduras sobre el lienzo, que luego pasarían a ser
emblemáticas del expresionismo abstracto norteamericano, fueron una
práctica gestada en el taller de Siqueiros, al que asistieron Jackson
Pollock y otros jóvenes que llegarían a formar la primera generación de
artistas estadounidenses con un lenguaje propio contemporáneo y
renovador.
(4) El edificio (Polyforum) concebido por él, posee
doce lados totalmente cubiertos por murales, cada uno con un tema
diferente. En el techo abovedado del piso superior pintó Marcha de la humanidad en América Latina hacia el cosmos,
para cuya contemplación los observadores se colocan sobre una
estructura móvil que gira siguiendo el sentido narrativo de las
imágenes, y permite transitar por el relato mientras un juego de luz y
sonido hace más vívida la experiencia. Ese mismo año, se celebra una
retrospectiva de su obra en el Museo Universitario de Ciencias y Arte de
la Ciudad de México. En 1972, se le dedica una gran retrospectiva en el
Museo de Arte Moderno Kobe de Japón.
(5) Fue
encarcelado en 1960, acusado de promover la «disolución social». Cuando
salió de la cárcel, cuatro años después, llevaba consigo las ideas de la
que sería su última obra: Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el cosmos. Muere en México en 1974 y es enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
(6)
Ubicado en la otrora Estación de Policía que fuera asaltada por
comandos revolucionarios el 30 de noviembre de 1956, fecha que se
convirtió en conmemoración anual en homenaje a los caídos en esa
gloriosa gesta.
(7) Entrevista realizada a la
licenciada Magalis Martínez Riera, directora del Museo de la Lucha
Clandestina y viuda de Arturo Duque de Estrada, destacado combatiente de
la clandestinidad en Santiago de Cuba.
Fuente: DCUBANOS